MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 301 OCTUBRE DEL AÑO 2023 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
![]()
![]()
![]()
MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 301 OCTUBRE DEL AÑO 2023 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
![]()
![]()
![]()
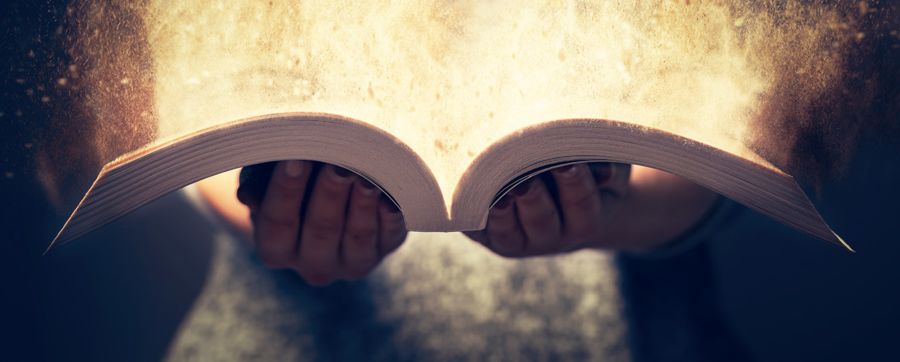
Fui la última persona que habló con mi papá antes de morir. Todavía me sigo preguntando por qué. ¿Por qué fui la única que vio en sus lágrimas que él jamás despertaría? Solo le dije que lo amaba, pero tal vez olvidé pedirle perdón.
Nunca me leyó, nunca supo que la importancia que él le daba a las palabras habladas era la misma que yo le daba a las escritas. Sus historias eran fantásticas: había visto duendes de verdad, gente imposible de matar, brujas de pueblo y brujas de ciudad. Con él por fin entendí el realismo mágico de Gabriel García Márquez y la famosa frase de su discurso La soledad de América Latina: “(…) hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida”.
Empecé a escribir con él a mi lado, durante las largas noches de hospital, que se traducían en mi intento por no mirarlo y mi confianza en la lectura en voz alta de un relato que íbamos construyendo poco a poco. De vez en cuando le decía: “¿Te gusta, papá? ¿Crees que tengo talento? ¿A que no te esperabas que fuera buena escritora?”. No sé si eran más dolorosas mis preguntas o la certeza de que nunca escucharía las respuestas. A pesar del miedo que me daba observar su decadencia, me acercaba lo suficiente para tratar de ver si mis palabras producían algo en él: un movimiento leve de un dedo como en las películas, un halito de su presencia. Pero no hubo nada. Nada. Mis palabras no pudieron llenar un cuarto que estaba vacío.
Hubo noches en que éramos pocos en la sala de espera y otras en las que el llanto era tan fuerte que ni siquiera escuchaba mis propios latidos. Nunca hablé con nadie; solo me senté a observar y vi el amor, el odio y la muerte. El último día me oí a mí misma: era el mismo sollozo que había escuchado noche tras noche, pero, esta vez, los otros eran los que me observaban y cerraban sus ojos teniendo la evidencia de mi última noticia.
No éramos muy distintos, hasta las lágrimas nos salían saladas.
Me atrevería a decir que todos habíamos pasado por el mismo camino: la recriminación por una vida llena de palabras mal dichas, por un odio justificado y otro que no; el recuerdo de los momentos más felices, donde las risas salían con lágrimas porque no era suficiente solo con la alegría, se necesitaba un poco de dolor para recordar que no duraría por siempre; los intentos de perdón, cuando no quisimos hablar o no nos quisieron escuchar; los oídos sordos a la maldad que habita en nuestro corazón y que ha dañado sin darse cuenta; el pensar en qué sigue, a quién llamar para el velorio, qué flores comprar, qué música poner… cerrar sus ojos.
Por eso, la escritora Tatiana Tibuleac tiene razón: solo podemos hacer el paso del odio al amor cuando sentimos el impulso de perdonar ante la inminencia de la muerte. No hay más oportunidades. Solo queda la última palabra.
El último “te amo”, las últimas lágrimas sobre un rostro que ha perdido su calor, el “perdóname” transitando en el limbo entre la vida y la muerte, que a veces tiene respuesta y a veces no. Algunos tienen un poco más de tiempo, como propone El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes: la enfermedad es también una oportunidad para la reconciliación.
Ya había leído sobre el proceso de cáncer antes del diagnóstico de mi papá, hasta había llorado desconsoladamente viendo “La decisión de Anne”, pero ninguna obra había tocado las fibras suficientes como para prepararme para lo que vendría. Ni yo me había atrevido a escribir sobre él, por razones que aún me sigo cuestionando, tenía una vergüenza en mí y en mis palabras. Tal vez no era lo suficientemente honesta como para contar lo que en realidad había pasado, lo que en verdad había sentido. Ahora tengo la impresión de que la muerte no podré narrarla nunca como pura: es salada como el Mar Muerto y de olor hospital.
El escribir las cosas que los demás no se atreven a decir por vergüenza, llamarlas por su nombre, sin eufemismos y disfraces, es el impulso creador de Tibuleac, del que carecen bastantes escritores, corrijo: del que carecen bastantes humanos. Así El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes comienza: “Aquella mañana en que la odiaba más que nunca, mi madre cumplió treinta y nueve años. Era bajita y gorda, tonta y fea. Era la madre más inútil que haya existido jamás”. ¿Cuándo me atrevería a llamar a mi padre inútil, tan siquiera mencionarlo? ¿Cuándo se atreverían ustedes incluso bajo la protección de la “ficción”? Como habrían dicho por aquí: “nos voltean el mascadero”.
La muerte, el drama, la violencia nos persigue, dejándonos sombras sobre nuestras luces. “Pasan siempre tantas cosas / que seguro que tiene que pasar en todas partes”, como diría la ganadora del Premio Nobel de Literatura, Wislawa Szymborska.
Tal vez por el egoísmo de la edad, de pensar constantemente en ese “yo” que estaba sufriendo y que nadie entendía, no se me pasó por la cabeza que mi historia podría ser la de los demás. Mi dolor era el del otro, en sus múltiples manifestaciones, desde el que se queda impregnado en la almohada hasta la ira desatada contra los demás. ¿Cómo no verme reflejada en la pupila del otro?
A veces necesitamos escribir nuestra historia para ayudarnos a comprender qué nos ha sucedido y otras veces necesitamos leerlo o escucharlo. En el momento justo y correcto, en el más álgido o en donde somos capaces de mirarnos con retrospectiva. “Yo creo en la terapia a través de la escritura. Yo sentí que fui capaz de decir cosas que son válidas para otras miles de personas”, contó Tatiana Tibuleac para Palabras que Inspiran del Hospital San Vicente Fundación Medellín.
La literatura, en efecto, no tiene que cumplir ninguna función, no tiene que ayudarnos a sanar o a brindarnos una enseñanza, pero no se puede negar el poder destructor o constructor de la palabra en ese camino y que con una de ellas, tal vez, podemos sentirnos mucho mejor para recorrer la vida con la ausencia: perdón.
Si usted está interesado en alguno de los libros de la Editorial San Vicente Fundación, ingrese al siguiente link, acceda a nuestro catálogo y realice su proceso de compra
Visitar catálogo
Tel: (4) 516 74 43
Cel: 3017547479
diana.arbelaez@sanvicentefundacion.com