MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 291 DICIEMBRE DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
![]()
![]()
![]()
MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 291 DICIEMBRE DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
![]()
![]()
![]()

Esto lo escribió Pedro Lemebel, en 1997, en su libro Loco afán: crónicas de sidario. Allí plasma una serie de historias sobre lo que fue ser homosexual y tener VIH en la década de los ochenta y su transformación hacia los años noventa. La enfermedad era, por ese entonces, sinónimo de muerte; el VIH era concebido por la población en general como un “castigo de dios” por la homosexualidad.
En 1983, se registró el primer caso en Colombia: era una mujer cartagenera que recién había vuelto al país, la cual trabajaba teniendo relaciones sexuales pagas. Cuando llegó, se encontraba en estado de sida y murió al poco tiempo. En el país, y también alrededor del mundo, se desconocía mucho sobre el virus, lo que dio lugar a que los medios de comunicación cayeran en los estereotipos: lo llamaron “la peste rosa” y “el cáncer gay”.
De acuerdo con la Liga Colombiana de Lucha contra el Sida, “en la primera línea de fuego contra el virus, el hospital público Simón Bolívar fue una de las primeras instalaciones en atender a personas con VIH, a pesar de la poca información que tenían acerca del virus por el avance prematuro que tenían las primeras investigaciones internacionales”.
Lemebel continúa su relato: “El estigma de la plaga, que en los ochenta hacía huir como ratas a las amigas, negando mil veces haber conocido a la occisa. Esa virulencia homofóbica que entonces mostraba cortejos de cuatro pelagatos acompañando un ataúd. Un pobre cajón rodeado de familiares tolerantes y de alguna loca camuflada de temor bajo el anonimato de las gafas. Ahora es otra cosa mariposa. En los noventa, es el acontecimiento que concentra la atención de un público atento”.
Poco a poco, el VIH Sida dejó de ser una enfermedad considerada destinada para los homosexuales sin nombre y sin dinero. El descubrimiento de que el actor de cine clásico estadounidense, Rock Hudson, era un paciente más, dio paso a que el virus se mostrara en otros escenarios. Así como él, otros nombres se han sumado a la lista: el cantante de la reconocida banda Queen, Freddie Mercury; el cantante de salsa Héctor Lavoe; y en Colombia, el escritor Fernando Molano Vargas.
Molano escribió Vista desde una acera, en la cual narra cómo en 1988 una persona seropositiva era tratada por el sistema de salud: —Tremendo… Mañana… ¿Sabe qué? Mañana le van a sacar líquido de la columna. Para hacerle otro examen. —¿Verdad? ¿Y eso no es peligroso? —No, yo le pregunté al neurólogo y me dijo que no. Entonces Adrián se ríe. —¡Tan bobo! Me estoy muriendo… y me preocupo porque me van a chuzar la columna.
Sebastián Arenas Grisales, director de la corporación Voluntariado Diverso, recuerda la frase que se decía por aquellos días cuando esta enfermedad significaba casi que muerte: “Las personas que viven con VIH realmente saben el valor de la vida, porque están viviendo un día a la vez y cualquier día podrían morir”.
Para el 2003, se estimaba que alrededor del 0,4 % de la población colombiana vivía con VIH; es decir, entre 150 000 y 200 000 personas. Hoy, según la Cuenta de Alto Costo, hay 134 636 personas que viven con esta enfermedad; no obstante, la pandemia por COVID-19 es un factor que debe tenerse en cuenta a la hora de preguntarse por esta cifra, ya que disminuyeron el número de pruebas y, por tanto, el número de diagnósticos. De hecho, la estadística prevista para el 2020 era de 180 000 pacientes, por lo que se estima que el 25,2 % desconoce su estado serológico. Entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de enero de 2021 se diagnosticaron 9 210 personas con VIH.
De acuerdo con Yineth Agudelo Zapata, médico especialista en Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, “el sistema de salud viene superando lo que fue la pandemia, ahora nosotros estamos de nuevo con nuestros pacientes crónicos y estamos viendo todo lo que pasó, porque realmente un paciente que no tuvo un buen seguimiento o un paciente que dejó su tratamiento, va a ser un paciente que va a tener complicaciones”.
Entre otras cifras a destacar están las siguientes: durante el 2020, según el informe de la Cuenta de Alto Costo, el 95,28 % de las personas viviendo con VIH en el marco del aseguramiento reciben terapia antirretroviral; el 35,92 % de los casos incidentes fueron diagnosticados en fase sida, es decir, tardíamente; el 76,82 % que están en tratamiento tienen carga viral indetectable. Ahora bien, según las estadísticas de Así Vamos en Salud, la tasa de mortalidad para el año 2020 fue de 4,02, donde los departamentos con la tasa más alta fueron: “Quindío con una tasa de 9.36, Guaviare con una tasa de 6.92, Magdalena con una tasa de 5.89, y Atlántico 5.66”.
En 1990 se diseñó la primera guía de práctica clínica en Colombia, con el fin de orientar al personal de la salud en sus decisiones clínicas. Desde ese año, ha sido renovada en 1994, 1997, 2000, 2006, 2014, y recientemente en el 2021. “Definitivamente, el tratamiento para los pacientes con VIH ha cambiado dramáticamente en los últimos diez a veinte años, porque tenemos tratamientos que permiten mejorar la calidad y el pronóstico de vida de estos pacientes; esto hace que la enfermedad deje ser potencialmente mortal a corto plazo y se convierta en una enfermedad crónica”, comenta la doctora Agudelo.
Y agrega: “Así como tenemos programas de hipertensión y diabetes, surgen en los últimos 10 años los programas para el manejo y el adecuado tratamiento de los pacientes VIH Sida. Por ejemplo, en la ciudad de Medellín, ya muchas EPS cuentan con el programa para estos pacientes; adicional, el sistema de salud incluye esta enfermedad como de alto costo y así permite que tenga una cartera más generosa para la atención”.
—No se va a morir. De esta va a salir… Póngale fuercita.
—¿Y si me muero?
—… Si se muere, lo entierro… ¿Qué más podré hacer?
—Jm… No, no me entierre. Prométame que no va a dejar que me entierren, ¿sí?, prosigue su relato Fernando Molano.
Como mencionó la doctora Agudelo, que el VIH sea ahora una enfermedad crónica implica que el paciente tiende a vivir con ella durante todo su ciclo vital; su diagnóstico ya no es sinónimo de que queda poco tiempo de vida. De igual forma, se ha demostrado que no solo la población LGTBIQ+ puede ser susceptible a ella, sino cualquier persona.
No obstante, para el doctor Néstor Álvarez Lara, representante de los pacientes de Alto Costo, aunque el mundo ha cambiado, el estigma y la discriminación son “variables que siguen, de una u otra manera, acompañando el VIH; es castigado en el sentido que se asocia con la promiscuidad y problemas sexuales. Desconocen que se puede contraer indiferente a esto. Desde ese punto de vista, el país tampoco ha trabajado mucho y ha bajado las banderas”.
Sebastián Arenas ejemplifica lo anterior: “Uno va a esas charlas de médicos y para hacerse las pruebas del VIH, y todavía es desde el temor, desde el miedo, que uno se va a dañar la vida, nos muestran esas imágenes asquerosas de ITS; mientras, yo pienso, que el discurso debe ir cambiando y eso requiere que el sistema de salud transforme ese paradigma que se tiene”.
“Yo siempre he pensado que todos los pensum de Medicina tienen déficit en todo lo que es el corte, las ciencias humanas, la comunicación, y uno viene a adquirir esa pericia a raíz de la experiencia. Es en la actividad diaria que a uno le toca empezar a asumir el dar malas noticias y el acompañamiento desde la parte humana”, expone Yineth Agudelo. A ella le interesa la historia personal y social del paciente, saber cuáles son sus proyectos, son sus sueños. “Todos, de alguna manera, lo que hacemos es empezar a discutir con el paciente el por qué se infectó, por qué pasó, pero nadie empieza a discutir qué podemos hacer, qué puedes hacer tú, qué elementos tienes para salir adelante. Entonces, desde esas preguntas cambia muchísimo el enfoque que puede tener el médico en el manejo del tratamiento”.
Han pasado cuarenta años desde que se presentaron los primeros casos de VIH; han sido cuarenta años de estigmatización y de miedo por la sangre del otro; han sido años difíciles para la población LGTBIQ+; han sido años de aprendizaje para que la población deje de verlo como un tema tabú y para que el personal sanitario asuma una posición ética frente a sus pacientes. Las instituciones públicas, las organizaciones sociales y comunitarias, el liderazgo de personas que se han reconocido como seropositivo, han realizado esfuerzos para que hoy en día el tener VIH no signifique una barrera.
Por último, la doctora Yineth Agudelo señala tres claves para enfrentar el diagnóstico de VIH: “primero, tómalo como una oportunidad, para hacer un alto en el camino y reflexionar sobre qué me está enseñando la enfermedad; segundo, la vida continúa, no pares de soñar, enfócate en tus proyectos; tercero, tu mejor amigo es el tratamiento, no lo abandones, él te acompañará y permitirá que avances en tu camino”.
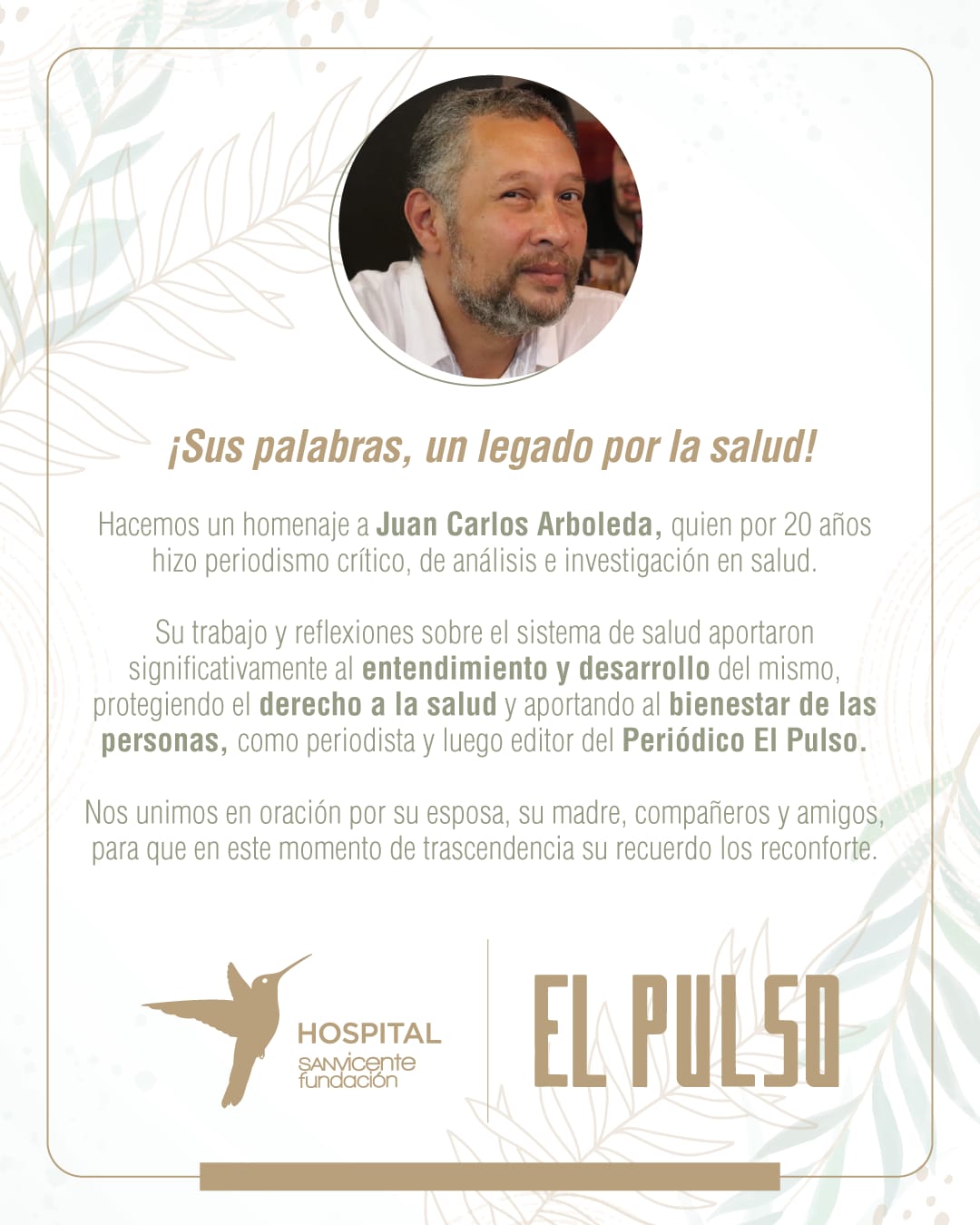
EL PULSO como un aporte a la buena calidad de la información en momentos de contingencia, pública y pone a disposición de toda la comunidad, los enlaces donde se pueden consultar de manera expedita todo lo relacionado con el Covid-19-
Si usted está interesado en alguno de los libros de la Editorial San Vicente Fundación, ingrese al siguiente link, acceda a nuestro catálogo y realice su proceso de compra
Visitar catálogo
Tel: (4) 516 74 43
Cel: 3017547479
diana.arbelaez@sanvicentefundacion.com