
Casos de sarampión en Colombia podrían ser la punta de icebergRedacción El Pulso - elpulso@sanvicentefundacion.comLa detección de tres casos de sarampión en Colombia, el primero en Medellín, el segundo en Santa Rosa de Cabal en Risaralda, y un tercero en Norte de Santander, todos importados desde Venezuela, deberían generar en las autoridades sanitarias reflexiones más allá de las acciones de choque tomadas hasta ahora y, afortunadamente, de manera oportuna. 
La situación que ocupó titulares de prensa se resume de la siguiente forma: el pasado 16 de marzo las autoridades de Salud informaron la presencia en Medellín del virus del sarampión en un bebe de 14 meses procedente de Venezuela, situación que no se veía en el país desde 2015; el menor había llegado a la ciudad el 3 de marzo proveniente de Cúcuta, luego de salir de Caracas. Una vez activadas las alertas, se realizó una búsqueda en cinco cuadras a la redonda de donde vivió el menor a todas las personas que pudieron presentar síntomas, a la vez que se verificó que tuvieran los esquemas de vacunación completos. El segundo caso se detectó en un menor de 10 meses de edad en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, quien también procedía de Venezuela; el tercer caso de sarampión importando se detectó en un niño de 10 meses que entró al departamento de Norte de Santander por Urueña. Un cuarto caso de características similares se reportó en Arjona Bolívar. En todos los casos el Instituto Nacional de Salud envió de equipos de respuesta inmediata y desplegó un plan de control epidemiológico para evitar la propagación. Es muy probable que al leer estas líneas, el número de casos haya aumentado. El Ministro de Salud Alejandro Gaviria recordó que el país había declarado la erradicación del sarampión y que el último caso importado se presentó en 2011 en una persona y cinco casos secundarios, y señaló: “esta es la consecuencia de una crisis humanitaria que vive Venezuela y no solo con sarampión sino con otras enfermedades que no veíamos hace mucho como la difteria, afortunadamente tenemos una situación relativamente tranquilizante en el sentido que nuestra tasa de cobertura triple viral en 2017 fue del 93 % y para 2018 será según nuestros cálculos será de 95%, mientras en Medellín es del 100%; eso da la tranquilidad de que no tengamos casos secundarios ni contagios, pero no estamos tranquilos y vamos a reforzar la vigilancia epidemiológica”.ueron el origen del proceso penal que la Fiscalía al mando de Luis Eduardo Montealegre promovió en su contra y que está en etapa de juicio en la Corte Suprema. Por su parte, la directora del INS, Martha Lucía Ospina, apoyó el parte de tranquilidad reiterando que Colombia tiene porcentajes de vacunación altos a la vez que aclaró que no se ha presentado propagación ni casos autóctonos, aunque sí hizo un llamado a una acción binacional para contener posibles epidemias: “Si no se hace contención en zona de frontera y el gobierno venezolano no toma medidas de autocontención interna, llegará un momento en el que no podrá evitarse la propagación”. La recomendación general del INS y el Ministerio de Salud ha sido un llamado a los padres de familia para que sus hijos cuenten con el esquema de vacunación completo. Las cifras de oficiales de vacunación en el país, sacadas a la luz ante el caso de sarampión, parecerían tranquilizadoras, una tasa de cobertura del 93 por ciento en 2017, y ciudades como Medellín que llegan al 100 % gracias a los 127 puestos de vacunación ubicados en distintas zonas, según informó Rita Almanza, epidemióloga de la Secretaría de Salud de la ciudad. Sin embargo habría que recordar que para la OMS una cobertura útil debe ser de por lo menos del 95%, a lo que se debe sumar que las desigualdades en salud en Colombia hacen que muchas regiones, entre ellas varios departamentos fronterizos, no muestren los mimos niveles. Según datos del Ministerio, para el año 2011 por lo menos 11 departamentos tenían coberturas en vacunación de triple viral menor al 78,5%, mientras 8 se encontraban entre el 78 y el 86%, porcentaje que solo era superado por doce departamentos, cifras todas muy lejanas al tranquilizador 93% anunciado por el Ministro y que resulta difícil que hayan sido alcanzadas en tan solo 6 años. El INS anunció también que contaba con una provisión de 350.000 dosis de la vacuna y que espera la llegada de 700.000 adicionales en abril; la medida entonces sería seguir las acciones tomadas en la Secretaría de Salud del Departamento del Atlántico, por ejemplo, donde se reforzaron los trabajos para prevenir el riesgo del sarampión con una vacunación masiva, pero en el caso nacional, priorizando zonas fronterizas y regiones que hasta ahora han tenido bajas coberturas. La situación no puede tomar por sorpresa a las autoridades nacionales, ya que desde el mes de enero de este año, el asesor del despacho del viceministerio de Salud, Julio Sáenz, había manifestado que debía verse con preocupación la posibilidad de la transmisión de enfermedades no solo en Norte de Santander, sino a todo el país. Lo importante ahora, y sin estigmatizar a los migrantes venezolanos, ni generar alarmas innecesarias, como los mensajes que circularon por redes sociales en Antioquia cuando se conoció el caso del bebé, y donde llamaban a no comprar alimentos a venezolanos y guardar distancia física con ellos, sería pensar en controles más efectivos frente a los alrededor de 40 mil ciudadanos provenientes de ese país y que en promedio cruzan cada día los pasos fronterizos, según datos de Migración Colombia. Panorama mundialEl sarampión es una enfermedad viral que puede causar severos problemas de salud, incluyendo neumonía, ceguera, inflamación del cerebro e inclusive la muerte. De ahí la enorme satisfacción que el 27 de septiembre de 2016 expresó la Organización Panamericana de la Salud al declarar a las Américas como la primera región del mundo libre de sarampión, logro alcanzado tras 22 años de haberse declarado como una meta prioritaria, al lado de la propuesta para erradicar las paperas y la rubéola en el continente. El sarampión fue la quinta enfermedad prevenible por vacunación en ser eliminada en las Américas, tras la erradicación de la viruela en 1971, la poliomielitis en 1994, y en 2015 de la rubéola y del síndrome de rubéola congénita. “Hoy es un día histórico para nuestra región y sin duda para el mundo. Es la prueba del éxito que se puede lograr cuando los países trabajan juntos en solidaridad para alcanzar una meta común”, señaló Carissa F. Etienne, Directora de la OPS/OMS, quien emocionada agregaba: “Es el resultado de un compromiso que se hizo más de dos décadas atrás, en 1994, cuando los países de las Américas se comprometieron a terminar con el sarampión al comienzo del siglo XXI”. La disminución ha sido notable si se considera que antes de comenzar la vacunación masiva en 1980, el sarampión causaba cerca de 2.6 millones de muertes al año en el mundo y en las Américas, entre 1971 y 1979, ocasionó cerca de 101,800 defunciones. La eliminación del sarampión en América Latina y el Caribe a través de la vacunación, ha evitado 3,2 millones de casos y 16.000 muertes desde el año 2000. En 2015 sólo se reportaron 244,704 casos a nivel mundial, De los cuales más de la mitad se registraron en África y Asia. Curiosamente el último brote endémico en las Américas se registró en Venezuela en 2002. Entre 2003 y 2014, el número total de casos de sarampión importados o relacionados a una importación llegó a 5.077 en el continente y se calcula que en 2016 murieron 89.780 personas en el mundo por esta causa, la mayoría de ellas menores de 5 años. Resulta particularmente interesante observar que en Europa en el 2016 se dispararon los contagios en un 400 por ciento, tal vez impulsados por el rechazo de muchos padres a vacunar a sus hijos. Sin embargo la batalla en la subregión no se ha ganado. El 2 de marzo pasado Perú declaró la alerta sanitaria por sarampión, a pesar de que el país se encontrara libre de transmisión desde el 2001, al detectarse un brote en el Callao. Diez días después el Ministerio de Salud de ese país confirmó un nuevo caso esta vez en un adolescente de 16 años en la ciudad de Juliaca, en Puno. Mucho más al norte del continente, La Secretaría de Salud de la ciudad de México identificó al menos tres casos de sarampión mientras un cuarto caso fue reportado en Baja California. Según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del D.F. Sinave), uno de los casos se presentó en una mujer italiana de 39 años, y otro corresponde a un niño de un año de edad que no había sido vacunado, e hijo de la mujer italiana. La TB también toca las puertasA mediados de marzo, una mujer venezolana de alrededor de 30 años de edad llegó a Medellín sin permiso especial de permanencia. Dentro de sus documentos trajo una prueba positiva de tuberculosis fechada dos días antes. Al ser atendida la institución de salud se encuentra frente a un dilema: la normatividad no permite atenderla porque no es una persona residente legal en el país. Sin embargo se confirmó el diagnóstico, se inició el tratamiento debido a la importancia epidemiológica, pero al día de hoy no se tiene claro cómo ni a quien se le factura, ni quien reconocerá los costos, además de existir dificultades para estudiar los contactos para ver si persiste la infección o se ha extendido. Si bien la mujer viene recibiendo el tratamiento así la norma no tenga claridad de quien lo cubre, este caso evidencia varios problemas: no son solo casos de sarampión los que están migrando, existen vacíos normativos para atender a las personas que llegan del hermano país, y el gobierno se ha quedado corto en tomar medidas más integrales. El pasado 20 de marzo The New York Times publicó un informe donde señala como la tuberculosis ha resurgido de manera agresiva en Venezuela. Bajo el título: “‘Estamos perdiendo la batalla’: la tuberculosis golpea a una Venezuela en crisis” se relata como esta enfermedad viene afectando no solo a la población más pobre, sino también a clases medias, entre otras razones por deficiencias nutricionales que conducen al debilitamiento del sistema inmune, así como situaciones sociales tales como compartir lugares de residencia con muchas familias, lo que acelera el contagio. Si bien en el vecino país no hay estadísticas oficiales frente al tema, centros de atención consultados por el diario norteamericano señalan que la cantidad de pacientes nuevos positivos aumentó un 40 por ciento durante el año anterior. Lo anterior llevó a que Jacobus de Waard, director del laboratorio de tuberculosis en el Instituto de Biomedicina en Caracas, declarara: “Estamos perdiendo la batalla”. Lo más grave es que los especialistas han alertado sobre el surgimiento de variedades particularmente complicadas de la enfermedad con cepas altamente resistentes a las terapias con medicamentos, por lo que esperar la posibilidad de una epidemia que incluso vaya más allá de las fronteras no es descabellado. Que migren hacia Colombia pacientes con TB es altamente probable debido a que algunas zonas de Venezuela han comenzado a reportar escasez de los medicamentos para tratarla, entre ellos el estado de Bolívar, uno de los más afectados, pero además se han tomado medidas que agudizan el problema como la suspensión por parte del gobierno bolivariano de suspender la distribución nacional de antibióticos usados para tratar la enfermedad, supuestamente para contener su traslado al mercado negro internacional. Es evidente, y de simple humanitarismo, que no se puede discriminar a una población que además de sus problemas sociales que los hacen abandonar la patria, llegan con enfermedades que agravan su condición, pero la reacción de Colombia debe ser prepararse de manera integral, esto es, establecer controles y revisiones para el ingreso al país, zonas de cuarentena, modificar la normatividad para que haya pagadores definidos y no sean de nuevo los prestadores quienes asuman todo los riesgos. Pero además, el país debe prepararse no solo para chocar contra el sarampión, porque la TB, el VIH, y otras inmunoprevenibles, así como mujeres embarazadas están tocando a nuestra puerta y si no lo hacemos por ellos, hagámoslo al menos por nosotros. |
|
| Más información... | |
| Alejandro Gaviria, el ministro de salud más duradero de la historia | |
| Se podrá cambiar de EPS por internet | |
| Se extiende el plazo para nominación de exclusiones | |
| Tanque de oxígeno o partida de póquer para salvar a Savia Salud | |
| Ya está lista la reglamentación para la eutanasia en menores de edad | |
| Maternas siguen muriendo por infecciones | |
| En Antioquia HGM y Metrosalud nadan contra la crisis | |
| Carlos Palacino capturado por irregularidades en el manejo de recursos de la salud | |
| Casos de sarampión en Colombia podrían ser la punta de iceberg | |
| Contaminación de aire, soluciones que se ahogan | |
| Enfermedades huérfanas: nunca tendrán un padrino? | |
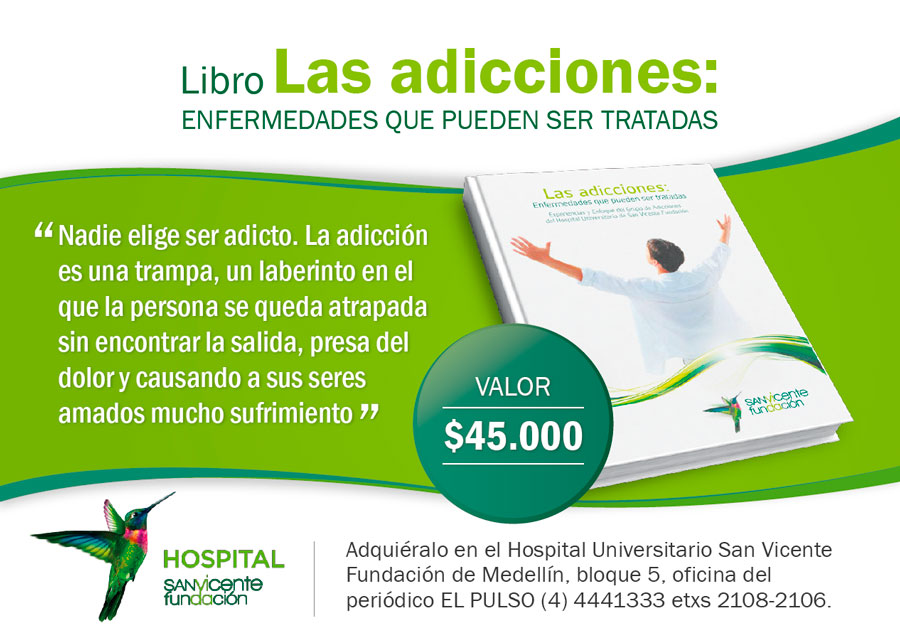
|
|
|
[
Editorial
| Debate
| Opinión
| Monitoreo
| Generales
|
Cultural
|
Breves
] COPYRIGHT
© 2001 Periódico El PULSO |
